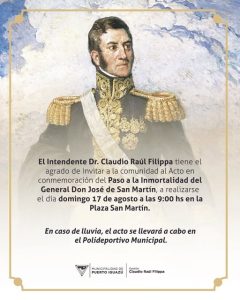Referentes de instituciones que atienden a pacientes con discapacidad y familias con miembros que padecen alguna condición de discapacidad, advirtieron sobre un escenario crítico: congelamiento de aranceles, demoras prolongadas en los pagos a prestadores, recortes de pensiones y dificultades para acceder a servicios esenciales. Reclamaron además a los legisladores nacionales que levanten el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La situación de los prestadores y familias de personas con discapacidad en todo el país, está atravesada por una crisis que combina problemas económicos, administrativos y sociales. La situación en Misiones no es diferente. Atrasos en los pagos que, en algunos casos, superan el año, aranceles congelados desde noviembre de 2024, trabas para autorizar nuevas prestaciones y recortes en pensiones sin notificación previa, todas medidas en las que tiene responsabilidad el gobierno nacional, han generado un panorama que amenaza derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión.
Tres referentes locales —Sebastián Calderón, director del CENEMI Centro de Día; Amanda Álvarez, representante legal de Cadifu en Candelaria; y Jennifer Vargas, de la Fundación Familias TEA Misiones— detallaron a Misiones Online las múltiples dificultades que enfrentan a diario, tanto desde la gestión de instituciones como en el rol de madres y padres que luchan por garantizar la atención y los derechos de sus hijos.
Para Sebastián Calderón, licenciado en Educación Especial y especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad, la realidad actual es insostenible. “Desde noviembre del 2024 no hay aumento de aranceles, con lo cual sostener un servicio de calidad, pagar a los profesionales y cubrir gastos como desayuno, almuerzo, traslados y mantenimiento es cada vez más difícil”, advirtió.
Calderón detalló que, además de la falta de actualización, hay demoras graves en el cobro: «Hay instituciones que tienen pendiente de cobro julio o agosto del año pasado, o sea que un año». La situación impacta de lleno en la capacidad de las organizaciones para cumplir con los requisitos que el propio Estado les exige para funcionar.
En el caso de las prestaciones nuevas, el panorama no es mejor. “Si una persona con discapacidad necesita un servicio nuevo, no puede acceder porque no está garantizada esa prestación. Eso complica a todos: familias, prestadores y profesionales, que a veces trabajan y cobran a 90, 120 o más días, con suerte”, señaló.
Uno de los puntos en los que Calderón hizo hincapié es en el origen del financiamiento. “El dinero para estas prestaciones no proviene del Ministerio de Salud, sino de impuestos que pagamos todos los argentinos. Va a un fondo común y se financia específicamente para esto. No se saca de otro presupuesto”, explicó, y subrayó que el discurso que plantea que se quita dinero de otras áreas “es falso y genera prejuicios contra las personas con discapacidad”.
Amanda Álvarez, representante legal de Cadifu (Centro Integral de Atención a la Diversidad Funcional) de Candelaria, y madre de un niño de 10 años con síndrome de Down, baja visión y autismo, habló desde su doble rol: prestadora y mamá.
“La situación es crítica y dolorosa. Cuando leo comentarios en redes con discursos de odio hacia las personas con discapacidad, me asusto como mamá. Mi hijo me va a sobrevivir y pienso qué le va a pasar en una sociedad que tiene esa mirada”.
Álvarez relató que todos los años debe renovar la cobertura como si la discapacidad de su hijo pudiera revertirse: “El Estado me exige probar que sigue teniendo síndrome de Down y autismo. Son condiciones para toda la vida y va a necesitar terapias siempre. Son apoyos que, además, ahorran costos al Estado porque previenen complicaciones de salud que requerirían internaciones”.
Jennifer Vargas, de la Fundación Familias TEA Misiones, aclaró una confusión frecuente: “Una cosa son las pensiones por discapacidad, que son un beneficio social para ciertas familias en situación de vulnerabilidad, y otra son las prestaciones, que son los apoyos y tratamientos que necesita una persona con discapacidad para tener una vida digna”.
“Cuando reclamamos por prestaciones no estamos pidiendo dinero para criar o alimentar a nuestros hijos. Estamos pidiendo que puedan acceder a terapias: un chico que no tiene lenguaje necesita una fonoaudióloga, otro que debe mejorar habilidades motoras necesita un kinesiólogo, y así con todas las áreas”, explicó.
Vargas denunció que los honorarios de algunas prestaciones son irrisorios. “Una maestra integradora cobra 300 mil pesos por acompañar a un niño toda la jornada escolar. Ese monto se cobra tres, cuatro meses o hasta un año después, y de ahí hay que pagar impuestos, transporte y materiales. Así es imposible sostener la inclusión educativa”, afirmó.
Fuente: Misionesonline